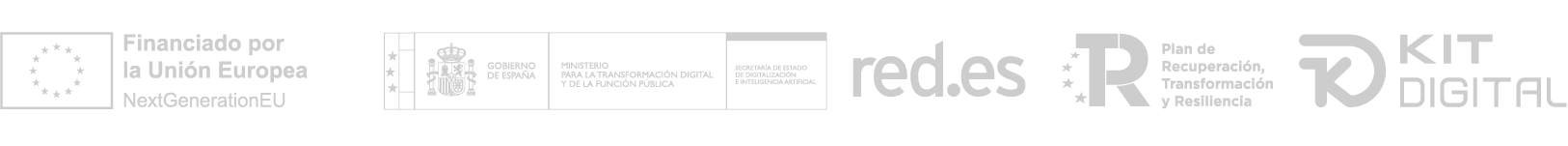El día que conocí el mar amaneció nublado.
La noche anterior había llovido y parecía que todas las fuerzas de la naturaleza se habían alineado para que viese una versión gris de la costa marítima. Estaba en una pequeña localidad de Brasil, a miles de kilómetros de mi pueblo. Uno de los encargados de la expedición sabía que a mis veinticuatro años no había visto el mar y desde la noche había empezado a azuzarme.
Por la mañana, cuando salimos de aquel poblado tropical, el cielo seguía encapotado, pero cuando atravesamos las dunas, el sol recobró su fuego veraniego y la blanca arena parecía una alfombra bajo las ruedas del jeep. El chófer detuvo la marcha y el guía nos indicó que debíamos seguir a pie; el mismo guía que no paraba de hablarme desde la noche. Decía cosas como que me quedaría mudo al ver esa maravilla por primera vez, o que me podría quedar ciego de la impresión.
Hasta entonces no me había entusiasmado tanto la idea de conocer el mar o el océano; ni siquiera sabía la diferencia entre esos dos términos. Cuando creces en un país sin mar, sin historias con el mar, sin piratas de mar, sin barcos con olor a mar, sin cuentos de altamar, nunca extrañas el mar. En mi pueblo, donde aprendimos a nadar en sus cinco arroyos y un río salvaje, nunca tuvimos ese encanto por las grandes olas saladas. Pero, gracias a una carambola del destino, a una serie de números en una boleta de rifa, gané el viaje y no quise desaprovechar la oportunidad.
Anduvimos un buen rato bajo el sol que ahora nos ardía en la espalda y de repente empecé a escuchar…
El sonido era nítido, pero ante mi vista solo se presentaba la interminable arena blanca. Cuanto más caminaba, más se me iba metiendo ese sonido que alguna vez escuché en una radionovela venezolana por Radio Cháritas. El zumbido iba creciendo poco a poco, como también se me iba acrecentando una inexplicable incomodidad, como de mal cuerpo. Ese torrente sonoro me inquietaba.
De pronto, las dunas se convirtieron en un acantilado y ahí lo vi en toda su intensidad azul e inmensidad acuosa. Me quedé mudo, casi ciego por el fuerte reflejo del sol, tal y como predijo el verborrágico guía. Todo un universo nuevo, un horizonte inabarcable, la gente, sus atuendos, el aire, los aromas y esa línea que separa el cielo de aquel espejo de sal.
Estaba tan absorto que no me di cuenta de que mis acompañantes se habían metido al agua y desde allí me estaban llamando para mi bautismo marino.
Cerré los ojos y poco a poco fui girándome sobre mis huellas sin dejar de escuchar la algarabía del mar que mecía en aromas el viento. Y entonces recordé mis verdes valles, la fluidez de los arroyos, el rumor de los ríos donde mi abuela palmoteaba la ropa mientras el abuelo pescaba. Me acordé de cada uno de los vecinos y vecinas del pueblo, aquellos ancianos, los que se fueron. Toda esa gente murió sin conocer las formas onduladas del mar, sin oler ese aroma salino, sin contemplar la tonalidad de sus azules. De espaldas a esa maravilla de la naturaleza, abrí mis ojos empapados y comencé el camino de retorno, porque me sentí tan egoísta de ser el único de la saga familiar que había conocido el mar. No me animé a meter los pies en sus aguas. No pude cometer esa traición.